¿Cómo Navegar este website?
El hombre que acaricia
Joel Toscano es víctima de desplazamiento forzado y violencia sexual a manos de actores armados en Cúcuta. En su cuerpo, aún hay cicatrices de los horrores vividos, pero en su mente ya no hay rencor, ni culpa. Hoy asiste a hombres que sobrevivieron a circunstancias similares.
A Joel Toscano no se le notan los infortunios en el rostro. Es joven, trigueño, de cuerpo alto y macizo. Tiene el pelo corto y ondulado peinado en una cresta bajita, como una ola con poca corriente. Mientras cuenta su historia, sonríe. A pesar de todo. Nunca ha buscado la compasión de los demás. Tampoco siente la culpa que lo atormentaba en los primeros días, ni volvió a pensar en la venganza.
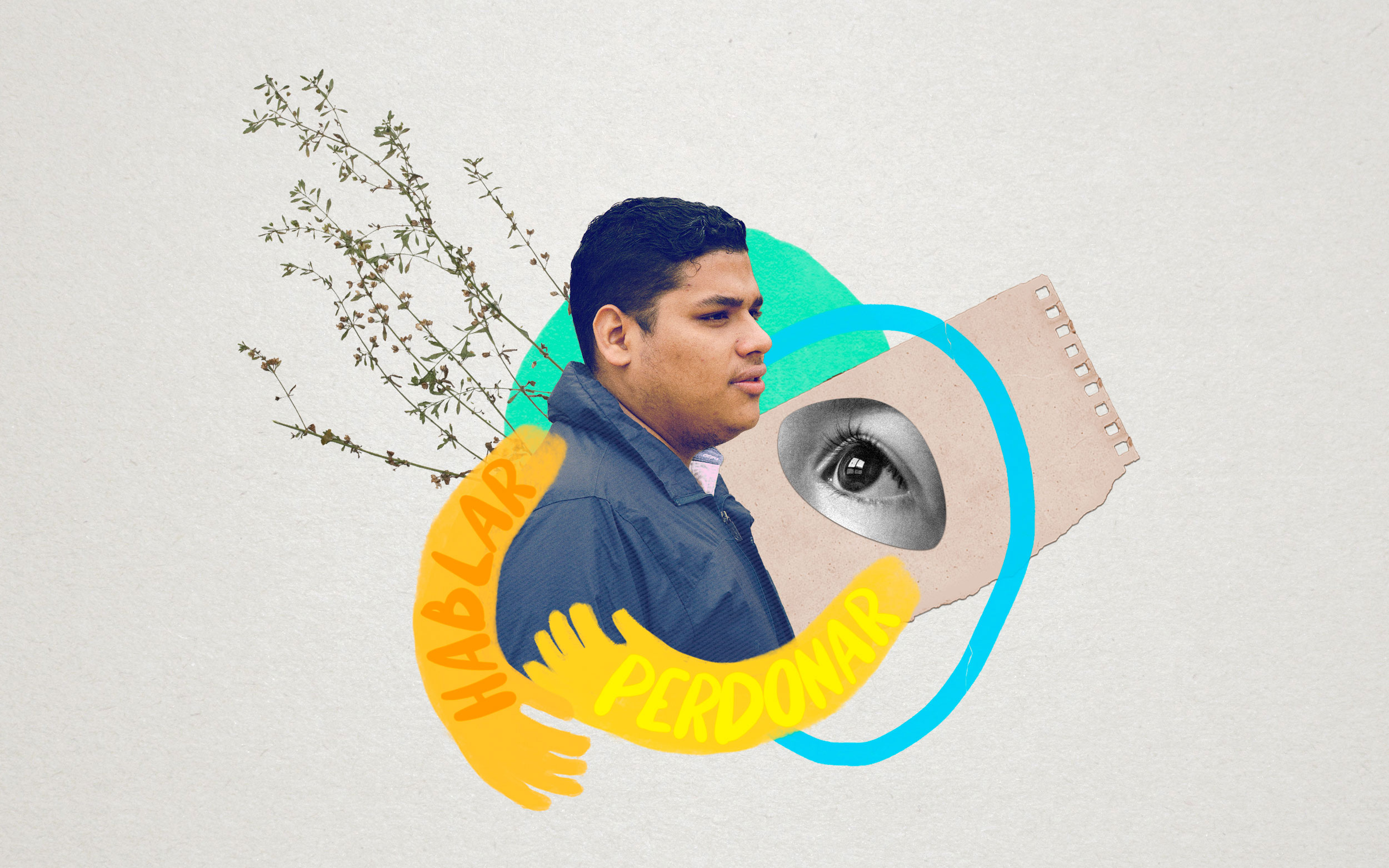
Joel sonríe porque está tranquilo. Pero no siempre fue así. Llegar a este punto le ha tomado años, y aún quedan cosas por resolver. Las cicatrices de su cuerpo, por ejemplo. O las caricias que no sabe cómo dar a su hija de tres años.
Perdonar es un proceso lento que empezó en 2017. Había llegado a Bogotá dos años antes, justo después de cumplir la mayoría de edad. Allí conoció a una líder del Programa de Atención Psicosocial Integral a Víctimas (PAPSIVI), y por ella se animó a contar por primera vez su historia. Quería descargar en alguien el peso de su silencio y olvidarse para siempre de lo que le había pasado. Sin embargo, la funcionaria le insistió que fuera a un taller de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales de Soacha del que no le dio más detalles. “Allá te vas a sentir bien”, le dijo. Solo cuando estuvo en el taller, Joel supo que era un espacio exclusivo para víctimas de violencias sexuales. Estaban presentes la Fiscalía y la Defensoría, y las mujeres se disponían a hacer una denuncia colectiva contra sus agresores.
Aunque en un primer momento Joel se sintió decepcionado de la funcionaria, porque creía que su secreto estaba bien guardado, el encuentro fue un punto de quiebre en su proceso de sanación: “La tapa explotó y fue ahí que empecé a hablar”, dice.
Joel contó que había nacido en un pueblo con una partera, aunque lo registraron en Cúcuta. Después se lo llevaron para Pailitas, un municipio del Cesar que limita con Norte de Santander, y ahí vivió hasta finales de los noventa con su papá, su mamá y sus cuatro hermanos mayores.
En el 2000, su familia tuvo que desplazarse a Cúcuta con ayuda de la Cruz Roja después de que los paramilitares secuestraran al papá de Joel, quien se lanzó del carro en el que lo transportaban y estuvo varios meses en coma por una lesión cerebral. Su mamá, aterrada, quiso huir a Venezuela, pero su papá, que tenía otros hijos en Cúcuta de una relación extramatrimonial, le dijo que no dejaría Colombia. Resolvieron que ella se iría para Venezuela con dos de los niños, y Joel y sus dos hermanos se quedarían con su abuela en la casa de la Ciudadela Juan Atalaya, una zona de Cúcuta que abarca dos comunas y que es paso obligado hacia el norte y el occidente del departamento. Como en toda ciudad fronteriza, la vida en Cúcuta gira en torno al paso con el país vecino, y la familia de Joel, como muchas otras, vio en la frontera una oportunidad para hacer dinero.
De hecho, sus tíos vivían del contrabando. Viajaban a San Cristóbal, una ciudad del estado venezolano de Táchira a 57 kilómetros del Puente Internacional Simón Bolívar, para comprar carne y verduras que transportaban de vuelta a Cúcuta por las trochas. El negocio fue rentable y Joel creció con comodidades hasta que el Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezó a cobrarles vacuna.
La situación empeoró cuando la abuela de Joel le alquiló una casa que tenía en el barrio La Victoria a un comerciante conocido como Papo, sin saber que era considerado el padre del Bloque Catatumbo de las AUC. Papo, además, tenía una relación muy estrecha con Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, jefe del Frente Fronteras y novio de una de sus hijas.
El Iguano quería apoderarse de la casa de su abuela y trató de presionarla para que se la vendiera a precio de huevo, pero un cuñado de una tía, que era cercano a Papo, intercedió por ellos. Se llamaba Jaiber y, según Joel, lo mataron hace unos cuatro o cinco años. “Yo nunca lo vi uniformado, pero sí lo vi armado. Hoy en día yo sé que Jaiber era un colaborador de los paramilitares. Él les movía las armas dentro de Cúcuta, maquillaba o pintaba los carros que se robaban para hacer fechorías, atentados, secuestrar gente…”
En 2003, Joel era un niño de seis años y no tenía forma de entender el conflicto. Tampoco desconfiaba de Jaiber, que era un viejo conocido de su familia, y por eso accedió a ir con él cuando le dijo que lo acompañara a entregar unas pinturas al otro lado de la autopista en el barrio Chapinero, en Ciudadela Atalaya.
Cruzaron la carretera a pie y esperaron. Jaiber cargaba al hombro una lona negra, donde Joel suponía que llevaba latas de pintura como las que había visto en su taller de latonería. Un rato después, un carro paró justo donde ellos estaban. Jaiber se acercó con la lona hasta la puerta delantera, pero en vez de recibir el paquete, los hombres les pidieron que se subieran. “Vamos”, le ordenó Jaiber, “yo le digo a su nona (o abuela, en Santander) que usted estuvo conmigo”. Joel obedeció.
Llegaron a una bodega en la ribera del río Táchira, cerca al paso fronterizo del Escobal. Alguien abrió la puerta y entraron al galpón montados en el carro. Era una chatarrería o un taller de mecánica, con partes de autos y carros a medias desperdigados por el espacio.
Jaiber le dijo a Joel que esperara ahí y se fue con la gente que los había recogido. Cuando volvió, una o dos horas después, y ya iban de regreso a la Ciudadela, Joel le contó que unos hombres habían abusado de él. “Le toca que se quede callado porque si no esta gente lo mata y desaparece a su familia”, fue su respuesta.

La visita al galpón se repitió varias veces entre 2003 y 2004, el mismo año en que los paramilitares asesinaron a su papá. En ese momento, Joel solo le contó lo que estaba ocurriendo a su mejor amigo del colegio. Se sentía culpable. “Esto me pasó porque me fui de sapo a acompañarlo, yo no debí haber ido, me lo busqué, me hubiera quedado en mi casa”, pensaba.
Joel dejó de comer, se le cayó el pelo, su rendimiento académico bajó, pero nunca quiso hablar con nadie más sobre los abusos y se tragó el secreto con la mansedumbre del que sabe que su vida depende de su prudencia. En 2011, agotado, abandonó el colegio.
La segunda persona que supo lo que había pasado fue su mamá. Cuando regresó a Colombia, Joel la culpó por haberlos dejado a él y a sus hermanos al cuidado de su abuela. “Mi mamá decía que ella no era capaz de soportar eso, que era imposible”, cuenta. “Como ella sufre ataques de epilepsia, decidimos que este tema era mejor no hablarlo”.
Los años diluyeron los recuerdos de Jaiber y los hombres del Iguano, pero la herida volvió a abrirse cuando, a sus casi 18 años, tres guerrilleros del ELN que pasaban por la zona del Catatumbo abusaron de él. Esta vez, al tratar de escapar, su cuerpo sufrió heridas que aún son visibles y le siguen recordando los horrores que vivió. Si pudiera —con una cirugía o algún tratamiento—, las haría desaparecer.
“Empezaron otra vez las confrontaciones internas, los problemas familiares, los sentimientos de culpa, la depresión, las ideas de suicidio. Todo vuelve a aparecer y uno que lo creía superado”, dice.
Joel quiso vengarse. Pensó que si los volvía a ver —a Jaiber, al Iguano y sus hombres, a los guerrilleros— los mataba. Lo único que pudo aplacar su dolor fue salir de Cúcuta. Eso y compartir su historia con otras personas que, como él, sobrevivieron a la violencia sexual. “Escuchar a las víctimas me ayudó a entender que yo no tuve la culpa, que no lo decidí y que no tengo por qué cargar ese peso en mi espalda”, dice.
Uno de los pasos fundamentales del proceso que Joel llama “agencia política” fue el primer encuentro nacional de hombres víctimas de violencia sexual, que organizaron la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales en 2019 en Paipa, Boyacá. De ese encuentro nacieron certezas, preguntas, reflexiones y lo que sería más tarde el primer informe de la Comisión de la Verdad sobre hombres heterosexuales víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado.
Joel confirmó, por ejemplo, que es más fácil denunciar siendo hombre que mujer: “A las mujeres les ha tocado demostrar que lo que dicen es verdad, que no se lo buscaron, que no dicen mentiras. Eso a los hombres no nos pasa. Cuando denunciamos, sentimos de parte de los funcionarios esa compasión de ‘pobrecito, le tocó duro, valoro su relato, su historia es muy fuerte’. Y eso no está mal, pero así debería ser para todos”.

Eso no significa que atreverse a denunciar sea fácil para ellos en una sociedad que aplaude al hombre guerrero. Según Joel, muchos hombres víctimas van al gimnasio porque sienten que si son más fuertes, están protegiendo su masculinidad. Para Joel, sin embargo, lo más difícil es preguntarse por su condición de hombre sabiendo que casi todos los victimarios de abuso lo son.
Cuando nació su hija, hace tres años, no sabía cómo acercarse y tocarla sin sentirse un violador. Ahora sabe que la violencia sexual no tiene por qué estar ligada a lo masculino y que él puede ser un hombre heterosexual diferente al imaginario que forjó la guerra en Colombia: Joel es el hombre que no viola, que no maltrata y que busca proteger a los que lo rodean. “Eso es ser un hombre para mí”.
